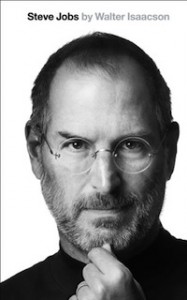He de confesar que he disfrutado terriblemente de las conversaciones derivadas tras la adquisición de mi libro electrónico. En muchas de ellas, en las que tengo que admitir que no he sido capaz de convencer, me he enfrentado con enfervorecidos defensores del libro tradicional, verdaderos amantes del tacto, olor y de las sensaciones que sólo puede provocar cuando abres ese conjunto de hojas encoladas o encordadas en tus manos. Sólo me cabe admitir que en el fondo, lo entiendo.
El formato libro nos ha acompañado durante más de 1000 años, hemos crecido aprendiendo a leer con ellos, adquiriendo nuestros conocimientos tras pasar horas y horas frente a ellos bajo la luz de una bombilla. Nos hemos entretenido, enfadado, asustado, sorprendido con incontables novelas. La constatación de que involucionamos hacia la tableta, de que esos tesoros no podrán ser mostrados en nuestras estanterías nunca más, enclaustrados en ficheros electrónicos, puede llevarnos a una consternación inicial, una fase de negación. “El papel no va a morir”.
Sin embargo, no se trata de cómo huele el papel. Se trata de cómo se consume la literatura y desde luego que el trasvase de lectores desde el papel hacia lo digital es irrefrenable. Habrá quien intentará mantener el ecosistema del libro, confiando ingenuamente en que los lectores no se percatarán de los beneficios posibles del libro digital. Sin embargo, el cambio es inevitable. En España, el boca a boca y las tasas de adopción se acelerarán durante este fin de año propiciadas sobre todo por el desembarco de gigante norteamericano Amazon.
En el sector cultural, las reglas del juego han cambiado terriblemente en la última década y de forma dramática. Nunca hasta ahora el acceso a la cultura había sido tan sencillo. El sector musical fue el primero en sufrir en sus propias carnes y se equivocó. El sector audiovisual ha intentado no errar el tiro, desarrollando alternativas que no terminan de cuajar del todo. En cuanto al sector impreso, desde el punto de vista de la Prensa se encamina hacia un destino incierto, mientras que el editorial, en España, desarrolló un modelo de negocio digital ineficiente e incómodo.
El problema de los creadores de contenidos es que las empresas que se están quedando con el control sobre la distribución de la Cultura son empresas tecnológicas. Empresas despreocupadas por el contenido, ocupadas por que el continente se venda y el reparto de beneficios. Y el continente es simplemente un fichero, la venta de una solución tecnológica. Ése es el peligro y el drama. La concentración de soluciones en una especie de monopolio globalizado en que tan sólo dos o tres empresas dispongan el 80% del mercado.
Por supuesto que esto está sucediendo ahora. No es algo inamovible, habrá que ir escribiéndolo día tras día. Pero la perspectiva me parece apasionante y el debate de qué si el formato digital se impondrá lo descubriremos en un corto plazo de tiempo.
Personalmente, no creo que el papel muera. El libro en papel disfrutará de su nicho de mercado, que quedará para el coleccionismo como es el vinilo para los melómanos.
Comentarios cerrados